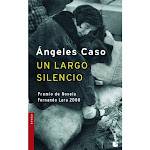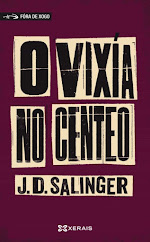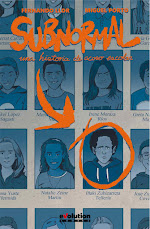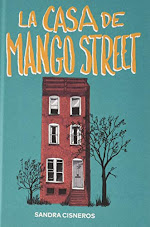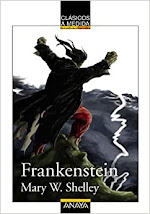Entretenidísima. Es una película de acción, pero no es otra película de acción. El secreto de su éxito está en los actores; un Holmes y un Watson bastante semejantes a los relatos originales y muy diferentes a la imagen que de ellos ha creado el cine, la cual ha configurado indeleblemente a la pareja en nuestra memoria. Holmes nunca llevó ese ridículo sombrero en las novelas. Y de esta manera, en vez de ser aquí Watson el médico algo rechoncho, inocente y torpe, el alivio cómico, en suma, nos encontraremos a un Jude Law agudo y sagaz, irónico y mordaz. No tanto como el propio Holmes, pero desde luego aquí no existe la oposición tan definida con que la narrativa del siglo XX ha dibujado al personaje. Aunque sí se hace hincapié en la disimulada estima que el detective siente por el médico.
Por su parte, Sherlock mantiene esa cosa deductiva, estirada y algo despreciativa con la condición humana, pero para nada es el larguirucho victoriano impertérrito, sino que aquí recupera su gusto por el boxeo y el movimiento. Aquí se le ve asímismo con corazón y traumas. Y muchos punchlines. Para decirlo más claramente, Downey está construyendo su propio personaje, el que le va a dar de comer en los últimos años de su vida, sin necesidad de cambiarlo, como ya lo hizo en su momento Anthony Hopkins y tantos otros. Así que este Holmes es un poco Ironman, chuleta y graciosillo. Con carisma que se dice.
Ya la primera escena nos deja más o menos claro que vamos a ver una versión del famoso detective bastante movida. Pistolas por aquí y por allá y una cosa graciosa que se repite alguna vez y que es el método analítico aplicado al pugilismo. Si le pego por aquí responderá por allá y entonces yo le meteré pero bien por acullá. Porque este Holmes pega unas yoyas que da gloria verlo. Quizás eso será lo que más reviente a los pseudo-puristas porque el original tampoco estaba manco.
La trama, muy bien construida, juega con los tópicos que se le suponen a la época y eso es algo que place enormemente porque se ve esmero en el guión. Mucha magia negra, tema muy de la época (incluso el autor original estuvo metido en rollos espiritistas), resabios industriales y por supuesto proyección al futuro con anticipación de lo que se va a ver en el siguiente siglo. Y unos diálogos buenísimos, muy finos, rápidos, ingeniosos, lo suficientemente elegantes como para casi pasar desapercibidos pero contribuir a lo notable del filme.
Como no podía ser menos, el director se recrea mostrando Londres, porque el mundo anglosajón es muy de ensalzar sus ciudades y París, y actualiza el carácter inglés dejándolo a medio camino entre el estereotipo conocido y una versión algo más movidilla. Los decorados, "dibujados", son estupendos y están aprovechados de maravilla con una dirección ágil pero consciente. Rachel McAdams, como "Irene Adler", "la mujer", es muy mona y resuelve bien y ya les vamos avisando de que en la secuela a lo mejor se deja caer por ahí Brad Pitt como Moriarty. Muy entretenida, con ritmo y gracia. Cuánto queremos a Doyle.