
En la habitación, ya a solas, mantuvieron una breve discusión. “No seas tan seca, mujer. Hemos venido a pasarlo bien”, le dijo él, y ella ni siquiera se molestó en disimular su irritación: “¿De veras crees que con gente como ésa es posible pasarlo bien?” Carlos, acostumbrado a sus arranques de mal humor, esperó pacientemente a que se desahogara, y al final dijo: “No hace falta que vayamos con ellos a todas partes.”
Y es verdad que al día siguiente sólo coincidieron con los demás a la hora del desayuno, algo casi inevitable, y a la de la cena. El resto del tiempo lo pasaron solos. Visitaron la catedral, el puerto, la plaza del Ayuntamiento, un par de museos de escaso interés, tres o cuatro palacios recientemente restaurados. Pasearon entre los árboles exóticos de un parque, cada uno de ellos con un cartelito que indicaba su país de procedencia, y también por los jardines del que debía de ser el palacio del Gobernador, con vistosas fuentes, bustos de próceres locales y miradores que se asomaban al Atlántico. Recorrieron asimismo las calles del centro de la ciudad, entre las tiendas de ropa y de souvenirs, entre las cafeterías con terraza y los restaurantes para turistas, y Elena, silenciosa, no podía dejar de pensar en Frank, que cuatro años antes había tenido que pasar por esos mismos lugares y que quizá se había detenido ante los mismos escaparates y había admirado esos mismos árboles de tronco inmenso y frutos como salchichas. De vez en cuando la asaltaba la misma fantasía, la fantasía de que Frank seguía en la isla y le salía al paso en uno de esos jardines o una de esas calles. Frank, el viajero impenitente que sólo leía a Bruce Chatwin, el joven eterno que vivía como si el futuro no existiera, el vitalista que no obedecía más que a sus impulsos, el aventurero sin hogar y sin familia... Frank. ¿Alguna vez alguien así se habría instalado en una isla como Madeira, especie de inmenso geriátrico enclavado en mitad del Atlántico? Era absurdo, y Elena lo sabía.
Y es verdad que al día siguiente sólo coincidieron con los demás a la hora del desayuno, algo casi inevitable, y a la de la cena. El resto del tiempo lo pasaron solos. Visitaron la catedral, el puerto, la plaza del Ayuntamiento, un par de museos de escaso interés, tres o cuatro palacios recientemente restaurados. Pasearon entre los árboles exóticos de un parque, cada uno de ellos con un cartelito que indicaba su país de procedencia, y también por los jardines del que debía de ser el palacio del Gobernador, con vistosas fuentes, bustos de próceres locales y miradores que se asomaban al Atlántico. Recorrieron asimismo las calles del centro de la ciudad, entre las tiendas de ropa y de souvenirs, entre las cafeterías con terraza y los restaurantes para turistas, y Elena, silenciosa, no podía dejar de pensar en Frank, que cuatro años antes había tenido que pasar por esos mismos lugares y que quizá se había detenido ante los mismos escaparates y había admirado esos mismos árboles de tronco inmenso y frutos como salchichas. De vez en cuando la asaltaba la misma fantasía, la fantasía de que Frank seguía en la isla y le salía al paso en uno de esos jardines o una de esas calles. Frank, el viajero impenitente que sólo leía a Bruce Chatwin, el joven eterno que vivía como si el futuro no existiera, el vitalista que no obedecía más que a sus impulsos, el aventurero sin hogar y sin familia... Frank. ¿Alguna vez alguien así se habría instalado en una isla como Madeira, especie de inmenso geriátrico enclavado en mitad del Atlántico? Era absurdo, y Elena lo sabía.









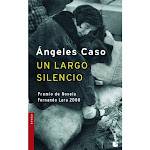

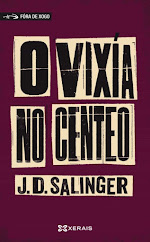



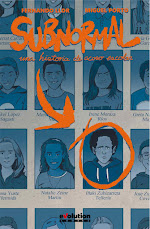

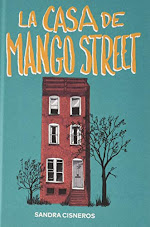




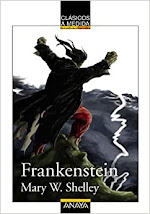























































































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario